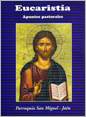Homilías de Pedro José Martínez Robles
Sábado, 3. Diciembre 2011 - 17:45 Hora
Segundo Domingo de Adviento

Hemos escuchado en la Primera lectura, del profeta Isaías, palabras de consuelo, palabras de ternura, palabras que nos muestran con bellas imágenes cómo es Dios, que nos llegan al corazón y nos hacen caminar con esperanza en este tiempo del Adviento.
El Pueblo de Israel va a volver del destierro de Babilonia, cinco siglos antes de Cristo se van a terminar las penalidades de aquellos desterrados que a causa de su infidelidad al Señor estaban en aquella situación dolorosa: lejos de Jerusalén, lejos del Templo que había sido arrasado, lejos de la ‘tierra que manaba leche y miel’ que Dios les había regalado. El dolor va a terminar y por eso las palabras de consuelo del profeta: “Consolad, consolad a mi pueblo”.
El consuelo es el gozo que viene tras la pena, tras el dolor, es la tranquilidad del alma que acontece después del sufrimiento. Y es un don, un regalo que tenemos que acoger con acción de gracias. Todos hemos experimentado ese consuelo en nuestra vida y cuando lo experimentamos, nos damos cuenta de que es un regalo del Señor, de su Espíritu, es un regalo que también se nos da a través de otros: a través de quien te ofrece una palabra de aliento en medio del dolor, a través de quien te ayuda a seguir hacia delante en medio de la pobreza, de quien te da su mano amiga para seguir caminando en medio de las oscuridades de cada día. De Dios recibimos consuelo, y ese consuelo que recibimos de Dios también lo tenemos que ofrecer nosotros a los demás. Hoy, hermanos, en este tiempo de Adviento, Dios nos habla al corazón, nos consuela y nos ofrece su mano amiga; y nosotros respondiendo a la orden del Señor tenemos que “consolar”, es decir, ofrecer a los demás una palabra de aliento, una palabra de salvación, una palabra de vida que es una certeza: “Aquí está vuestro Dios. Mirad: el Señor, Dios, llega con fuerza”.
Corren tiempos difíciles, el paro no deja de crecer, la crisis económica parece que no va a terminar nunca; todos esperamos nuevas soluciones que aunque difíciles puedan aliviar las situaciones tan dolorosas a las que hemos llegado. Parece que hoy más que nunca es necesaria una palabra de consuelo y de esperanza para quienes sufren la pobreza, el paro, la marginación, para quienes no pueden seguir adelante por sí solos.
Pero más allá del ‘destierro’ de la crisis, está el destierro en el que está nuestra sociedad, que está muy lejos de valores auténticos que son luz para nuestro mundo. El mismo Papa Benedicto XVI decía el pasado jueves que «en nuestro tempo, como en épocas pasadas, el eclipse de Dios, la difusión de ideologías contrarias a la familia y la degradación de la ética sexual aparecen unidos entre sí… La familia es en realidad el camino de la Iglesia porque es ‘espacio humano’ del encuentro con Cristo… La familia fundada sobre el sacramento del matrimonio no sólo es actuación particular de la Iglesia, comunidad salvada y salvadora, evangelizada y evangelizadora. Como la Iglesia, está llamada a acoger, irradiar y manifestar en el mundo el amor y la presencia de Cristo. La acogida y la transmisión del amor divino se hacen presentes en la donación recíproca de los cónyuges, en la procreación generosa y responsable, en el cuidado y la educación de los hijos, en el trabajo y en las relaciones sociales, en la atención a los necesitados, en la participación en las actividades eclesiales, en el compromiso civil», (Discurso a la Plenaria del Instituto Pontificio de la Familia, 1-12-2011).
Aunque en muchas ocasiones nuestra sociedad esté en ese destierro, hoy el Señor nos habla por boca del profeta y nos regala unas palabras de esperanza y de consuelo. Nos dice que las cosas pueden cambiar y que nosotros, cada uno en el papel que juega en nuestro mundo, tiene la tarea de ‘consolar’ y anunciar a todos que “Aquí está nuestro Dios. Mirad: Dios, el Señor, llega con fuerza”. Y la fuerza de Dios es su amor, porque “como un pastor apacienta el rebaño, su mano los reúne. Lleva en brazos a los corderillos, conduce despacito a las madres”. Él es el buen pastor que nos congrega en su amor, que nos trata con ternura, que cuida de nosotros aun sin que nos demos cuenta.
Esta es nuestra esperanza. La esperanza de un mundo mejor que no pueden acallar los agoreros de este mundo. San Pedro, con las palabras que hemos escuchado de su Segunda Carta, previene a los cristianos sobre aquellos que dudan de la venida del Señor y cuestionan incluso la misma promesa del Señor, y les dice que lo que sucede es que “tiene mucha paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan”. ¿No se trata de una llamada a la conversión? Es una llamada a cambiar la vida, a que el hombre vuelva su rostro al Señor, al Padre misericordioso en el que creemos y que da la auténtica felicidad. Y entonces volverá, como ha prometido, porque “cumple su promesa”; y mientras tanto nosotros, hemos de caminar “en paz con él, inmaculados e irreprochables”, tenemos que serle fieles, sintiéndonos llamados continuamente por Él.
La figura de Juan el Bautista “vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre”, como nos narra San Marcos, es una llamada a nuestra conversión; su estilo de vida nos provoca y nos interpela. Nosotros también tenemos que cambiar para así “preparar el camino al Señor” y una vez que hayamos cambiado, una vez que nos hayamos convertido, estaremos en disposición de esperar a Cristo, aquel que decía Juan que “viene detrás de mí y no soy digno de desatarle la correa de las sandalias”.
Jesús es el inicio de la humanidad nueva que esperamos y en la que creemos, una nueva humanidad de la Iglesia es signo en este mundo; y nosotros, cada uno de nosotros, hemos de ir construyendo y haciendo realidad el Reino de Dios en nuestra vida de cada día. «Primicia de esta nueva humanidad es Jesús, Hijo de Dios e hijo de María. Ella, la Virgen Madre, es el “camino” que Dios mismo se preparó para venir al mundo. Con toda su humildad, María camina a la cabeza del nuevo Israel en el éxodo de todo exilio, de toda opresión, de toda esclavitud moral y material, hacia “los nuevos cielos y la nueva tierra, en los que habita la justicia” (2P 3,13)» (Benedicto XVI, Ángelus 7-12-2008).
Que la Eucaristía que vamos a celebrar sea el alimento que avive nuestra fe y nuestra esperanza en este tiempo de Adviento, tiempo de gozo y de consuelo.
(Foto: San Juan Bautista de Alonso Cano, Museo Nacional de Escultura de Valladolid)
Viernes, 25. Noviembre 2011 - 19:44 Hora
Primer Domingo de Adviento

Comenzamos hoy, queridos hermanos, un nuevo año litúrgico. Comenzamos hoy también el tiempo del Adviento. Adviento significa ‘venida’, en Adviento esperamos que el Señor venga, que el Señor esté presente en medio de nosotros: es el tiempo de preparación para la Navidad, en la que pronto vamos a conmemorar la primera venida del Hijo de Dios a los hombres; pero también es el tiempo en el que, por este recuerdo, nuestro corazón se tiene que dirigir a esperar que el Señor vuelva de nuevo, al final de los tiempos.
Adviento es un tiempo de alegre esperanza. Tiempo de esperar al Señor que se hace uno de nosotros en el seno de la Virgen María; fijaos qué cosa tan grande: Cristo, siendo igual a Dios, se hace uno de nosotros, igual a nosotros menos en el pecado; y no sólo no pierde su ser divino sino que haciéndose como nosotros, nos eleva a nosotros a la condición de Hijos de Dios (nos diviniza). Tiempo de espera gozosa, ese es el tiempo del Adviento.
Tiempo de vigilancia también: la Palabra de Dios que hemos escuchado insiste en la otra dimensión del Adviento que hemos señalado: no se trata sólo de esperar la Navidad, se trata también de la vigilancia que exige el retorno inesperado del Hijo del Hombre.
El Evangelista San Marcos -a quien comenzamos a escuchar en este nuevo ciclo litúrgico- insiste en estas actitudes: nos dice que hay que vigilar, que hay que estar en vela: “vigilad pues no sabéis cuándo es el momento... lo que os digo a vosotros, os lo digo a todos: ¡velad!".
Se trata de estar preparados; lo importante no es saber cuándo va a venir el Señor. El Evangelista insiste en la necesidad de la vigilancia, de estar en vela en medio de la noche, y también en la vida cotidiana, pero sin dejarnos ofuscar por lo cotidiano, hasta el punto de que no se llegue ya a percibir la dimensión de eternidad que está escondida en el presente. El gran peligro ante el que nos previene el Señor es vivir una existencia limitada y condicionada por el hoy, sin la apertura al futuro de la venida definitiva del Señor. No podemos por tanto, instalarnos en la superficialidad, debemos vivir intensamente nuestro presente, nuestro "hoy".
¿Y cómo se traduce para nosotros ese estar en vela, esa vigilancia, ese estar preparados que el Señor nos pide hoy en el Evangelio? Es sencillo: el Señor nos invita a vivir nuestra vida de cristianos con una actitud de esperanza activa. Y ¿qué significado tiene para nosotros esta esperanza activa?: tenemos que espabilarnos porque se acerca la venida del Señor, porque se acerca el día, se acerca la luz que trae Jesucristo; y tenemos que ser conscientes de que vivimos una vida distinta, la vida de la gracia. San Pablo lo expresa con ternura y agradecimiento en su comienzo de la Primera Carta a los Corintios que escuchamos en la Segunda Lectura: "os tengo siempre presentes, por la gracia que Dios os ha dado, en Cristo Jesús. Y la gracia que Dios nos ha dado en Cristo es su amor, la gracia de ser sus hijos y ser portadores de ese amor a cuantos nos rodean. Y si "no carecemos de ningún don", debemos que confiarnos en sus manos y ser conscientes de que "Él nos mantendrá firmes". Y entretano, en nuestro "hoy", debemos saber orientarnos con los criterios del Evangelio, hemos de tener la seguridad de que sólo el amor nos tiene que llenar la vida. Tenemos que expresar la gracia que tenemos como don, como regalo divino, amando a los que tenemos más cerca y a los que están más lejos; pero amándoles no con las fuerzas con las que nosotros les podamos amar, que la mayoría de las veces son pobres y débiles, limitadas y condicionadas, sino con el amor que Dios nos tiene: un amor ilimitado e incondicional. No es tan difícil; y lo podemos hacer porque el Señor ama también por medio del amor que ofrecemos a los demás.
Tenemos que saber amar como Dios nos ama, tenemos que mirar como mira Jesús, tenemos que relacionarnos con todos tal y como Jesús se relaciona con ellos: sin juzgar, sin reprochar, viendo en ellos solamente lo bueno que tienen, quitando prejuicios que puedan alterar las relaciones, amándoles en definitiva. Lo podemos concretar en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en las relaciones con los amigos, con los vecinos...
Cuando hayamos hecho esto de verdad estaremos en buena disposición para esperar al Señor que viene; al Señor que sabemos que vendrá, pero que no sabemos cuándo vendrá.
Vamos a vivir de esta manera el Adviento que comenzamos hoy: con esperanza activa, intentando amar lo mismo que Dios nos ama, realizando las buenas obras que el Señor nos pide.
La Eucaristía que vamos a celebrar es el alimento que nos da la fuerza para amar que nosotros no tenemos, porque la Eucaristía significa que el mismo amor de Dios está aquí entre nosotros y se hace Cuerpo y Sangre de Cristo para ayudarnos a esperar y para ayudarnos a amar.