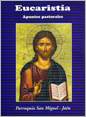Homilías de Pedro José Martínez Robles
Domingo, 15. Enero 2012 - 10:36 Hora
Domingo segundo del tiempo ordinario

Sorprende, queridos hermanos, la sencillez del Evangelio que acabamos de escuchar; las cosas que son importantes no hace falta explicarlas con muchas palabras. Las opciones de la propia vida no se pueden explicar porque van más allá de nuestro lenguaje, son sobre todo “cuestión de amor”, y el amor no se puede explicar con palabras, sólo se puede explicar con el testimonio de su vivencia en plenitud. Es lo que Juan nos intenta decir con este diálogo sencillo, de pocas palabras, entre tantos personajes: Juan el Bautista, Andrés, el propio Juan Evangelista, Simón Pedro; y por supuesto Jesús. Jesús que mira hasta lo más profundo del corazón de aquellos hombres, Jesús que les habla y les cambia la vida.
Y es que la mirada de Jesús es transformadora, y la Palabra del Hijo de Dios, del “Cordero de Dios” es transformadora. Lo mismo que les cambió la vida a aquellos amigos que estaban en la sencillez y en la rutina del día a día, también nosotros podemos experimentar el gozo de sentirnos mirados por Jesús y la inmensa alegría de ser llamados por él para seguirle.
No es fácil escuchar; la Primera Lectura nos lo dice de algún modo: hasta por tres veces creía Samuel que lo estaba llamando el sacerdote Elí, pero era el Señor quien lo llamaba. En nuestra vida de cada día también podemos experimentar interferencias que nos impiden escuchar la voz del Señor que nos llama a seguirle y a dar testimonio de Él. Esas interferencias, los criterios de este mundo, nos llevan a veces a no darnos cuenta de la presencia salvadora del Señor, nos llevan a veces a escucharlas sólo a ellas de manera que la voz del Señor queda oculta o incluso dejada de lado. Pero tenemos la suerte de tener al Espíritu que es quien nos hace sintonizar la voz del Señor, y darnos cuenta de que está con nosotros de una manera real.
San Pablo, a los cristianos de Corinto, les decía que son “templos del Espíritu Santo”, y que el ser “templos del Espíritu” y “miembros de Cristo” tiene unas consecuencias evidentes para su comportamiento moral. Es verdad, somos “templos del Espíritu”, el Señor está con nosotros, gozamos de la vida nueva de los hijos de Dios y por eso tenemos que vivir no según los criterios de este mundo, sino de acuerdo al don –al regalo inmenso que tenemos en nosotros, su Espíritu Santo.
Y es el Espíritu que habita en nosotros, el que nos hace experimentar la mirada transformadora de Jesús, y seguirle. Y su mirada, y el “quedarnos con Él”, nos cambia la vida. La vocación es un regalo del Señor, es un don del Señor para todos nosotros: el Señor nos llama a todos a ser testigos de Cristo en medio del mundo. Algunos hemos recibido un don especial, la llamada especial para seguirle en el sacerdocio o en la vida consagrada, pero a todos nos llama Jesús, el “cordero de Dios”, “para estar con él”, para quedarnos con él; para conocerle por medio de la escucha de su Palabra, del la oración, de la celebración de los sacramentos, del encuentro con los más necesitados en los que vemos el rostro del mismo Cristo. “Quedarnos con Jesús” implica aprender de su escuela, que es una escuela de amor y de entrega a todos los hombres. Estar con Jesús, como hicieron aquellos discípulos, es introducirse en una órbita en la que la alegría está continuamente presente. El señor Jesús nos invita también a nosotros a estar con él, a quedarnos con él. Lo que los primeros amigos de Jesús hicieron se presenta hoy, aquí y ahora, ante nuestro corazón para que hagamos lo mismo. Sintámonos llamados por el Señor, sintámonos privilegiados y agradecidos por experimentar la vida de la gracia y del amor que él nos regala.
Y comunicarlo a todos, ser testigos de esta experiencia de amor, ser testigos con nuestra palabra, pero también con nuestro testimonio de vida, con nuestra alegría, con nuestro vivir distinto a través del cual todos aquellos que tengan el corazón dispuesto podrán encontrarse con Cristo.
Que seamos capaces, como aquel discípulo, de llevar a los demás, a nuestros más cercanos, a Jesús; para estar con Él. Ahora mismo Él se nos va a hacer presente en la Eucaristía, el banquete de bodas del Cordero; Cristo muerto y resucitado que nos llama a seguirle en tiempos recios, pero tiempos en los que el testimonio auténtico de nuestra fe y de nuestro ser cristianos llenará nuestra vida de auténtico gozo.
(Imagen: "Eli y Samuel" de John Singleton Coppey, 1780)
Domingo, 8. Enero 2012 - 10:33 Hora
Bautismo del Señor

1. Hoy, queridos hermanos, culmina el tiempo de Navidad: hace dos días contemplábamos al Niño Jesús adorado por los magos y hoy celebramos su bautismo: vemos a Jesús ya adulto y a punto de iniciar su ministerio. La fiesta de hoy ocupa también el primer domingo del tiempo ordinario por lo que el día de hoy tiene como un sentido de transición, porque ya desde hoy vamos a contemplar a lo largo del año, cuál es la misión salvadora de Jesús en medio de nosotros, vamos a escuchar las Palabras de su Evangelio.
2. La manifestación oficial y pública del misterio salvador de Jesús se hace a partir del bautismo de Jesús en el Jordán. Jesús que, en apariencias, es uno de tantos judíos que acuden a Juan para recibir el bautismo de penitencia, es en realidad el Hijo de Dios hecho hombre, el Mesías ungido por el Espíritu, el Siervo doliente anunciado por el profeta Isaías, en una palabra, es el único Salvador de los hombres.
El bautismo de Jesús es la gran manifestación (epifanía) de Dios Salvador: Dios se manifiesta y se revela en su persona y en su obra. Jesús es el Mesías esperado de los siglos, un Mesías que a la vez es el Siervo sobre quien va reposar el Espíritu Santo y que ha sido ungido con vistas a su misión salvadora.
3. La comunión de Jesús con el Padre se manifiesta precisamente en el acontecimiento del Bautismo. El Bautismo es un momento especialmente humillante. Jesús se mezcla con los hombres pecadores, se adentra en las aguas del pecado y de la muerte, y se levanta (el griego no dice “salió del agua”, sino “se levantó”) como Hijo lleno del Espíritu de Dios. Lo mismo hará en la cruz, muerto entre pecadores y resucitado después lleno de Vida Nueva. Bautismo y Pascua expresan el mismo misterio, que es propiamente el sentido último de Jesús: su total comunión con el Padre que se manifiesta en su comunión amorosa con los hombres hasta perderlo todo, para liberarnos del pecado, y levantarse así lleno de la vida verdadera, para devolvernos a la comunión con Dios. La palabra del Padre proclama, contra toda evidencia nuestra: “en esto consiste ser mi Hijo”, ser el Siervo de Dios(1ª lectura): Siervo que estará lleno del Espíritu de Dios, lleno de la vida, de la fuerza y de la novedad de Dios. Siervo que proclamará la salvación y la esperanza. Y todo sin violencia ni prepotencia, no sólo proclamará la verdad de parte de Dios, sino que recuperará lo que está por perderse y reanimará lo que está por apagarse: “la caña cascada no la quebrada, el pábilo vacilante no lo apagará, hasta implantar en el derecho en las naciones”.
Consagrado por la presencia visible del Espíritu de Dios, Jesús de Nazaret, el hijo de María, es presentado a los hombres de manera solemne por la “voz del cielo”: “Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco”. El bautismo de Jesús es un hecho central en el conjunto del Evangelio. Pedro, por ejemplo, lo cita en el sermón antes del bautizo del primer pagano, Cornelio (lo hemos escuchado en la 2ª lectura). Y es que en el bautismo de Jesús aparece su misterio insondable: Jesús de Nazaret fue ungido con la fuerza del Espíritu de Dios, y proclamado por Él como “Hijo amado”. La Iglesia expresa en el hecho del bautismo, pórtico del Evangelio, su fe: la explicación última del misterio de Jesús de Nazaret es su íntima comunión como Hijo con el Padre, por la fuerza en él del Espíritu de Dios.
Cuando, recogido en oración, tras el bautismo, sale del agua, se abren los cielos. Es el momento esperado por tantos profetas, lo escuchábamos en el Adviento: “Ojalá se rasgasen los cielos y descendieses”, había pedido el profeta Isaías. En el momento del bautismo de Jesús esa oración es escuchada. De hecho, “vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba sobre él como una paloma”; y se escucharon las palabras del Padre: “Tú eres mi hijo amado; en ti me complazco”. Y es que “el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienden entre los hombres y nos revelan su amor que salva. Si los ángeles llevaron a los pastores el anuncio del nacimiento del Salvador, y la estrella guió a los Magos llegados de Oriente, ahora es la voz misma del Padre la que indica a los hombres la presencia de su Hijo en el mundo e invita a mirar a la resurrección, a la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte” (Benedicto XVI, Homilía 10-I-2010).
4. El significado profundo de nuestro bautismo consiste en la participación en la muerte y la resurrección de Jesucristo por la comunión viva con su Espíritu. De alguna manera, pues, el bautismo de Jesús prefigura el nuestro, en el sentido de que, así como en aquel momento el Padre certificó la filiación divina de Jesús ungiéndolo con el Espíritu antes de iniciar su misión, también nosotros en el bautismo somos consagrados hijos de Dios en Jesucristo por el Espíritu Santo. Tal como afirma el prefacio de la Misa de hoy: “en el bautismo de Cristo en el Jordán has realizado signos prodigiosos, para manifestar el misterio del nuevo bautismo”.
Hoy es un día para rememorar nuestro bautismo, para agradecerlo a Dios, para renovar nuestro compromiso bautismal y también para expresar que la Iglesia, pueblo de bautizados, renueva su adhesión a Cristo.
En la Eucaristía es el Espíritu que descendió sobre Jesús de modo visible el día del Bautismo, el que de modo invisible y enviado por el Padre tras la invocación de la Iglesia, hace que un trozo de pan y un poco de vino sean el Cuerpo y la Sangre del Hijo; Cuerpo y Sangre que nos fortalecen, que nos estimulan en nuestros compromisos bautismales y que, sobre todo, nos hacen entrar en comunión con el misterio del Dios Padre, Hijo y Espíritu que se han manifestado hoy, en esta fiesta del Bautismo del Señor.
Experimentemos y vivamos la fuerza de la Eucaristía y celebrémosla con alegría, con fe: esa fe que ahora todos vamos a proclamar, actualizando nuestro propio bautismo, nuestro ser hijos de Dios.
Sábado, 17. Diciembre 2011 - 12:58 Hora
Cuarto domingo de Adviento

Celebramos este domingo el último del Adviento de este año 2011. Este Domingo ya ‘huele’ a Navidad, pronto vamos a vivir el acontecimiento gozoso del Nacimiento del Hijo de Dios, de la Palabra que entra en nuestra historia, y nos habla, y dialoga con nosotros, y se entrega para nuestra salvación.
1. Precisamente la Palabra de Dios proclamada hoy, nos ha hablado de este acontecimiento gozoso que se acerca: nos ha hablado de la promesa de Dios hecha a su pueblo por medio del rey David y de la realización en María del acontecimiento que ha cambiado la historia humana: la Encarnación del Hijo de Dios.
En la primera lectura hemos contemplado la promesa que Dios hace al rey David. El Rey, que vive en un fastuoso palacio, quiere construir un templo grandioso al Señor, una morada digna para Él; pero los planes de David no son los planes de Dios, Dios no quiere un templo grandioso, sino “una casa”, es decir, una linaje, una descendencia de la que saldría el Mesías, el Redentor, Jesucristo, y de este modo habitar de una manera definitiva en la historia de los hombres. Dios no quiere habitar en un lugar, Dios quiere habitar en el tiempo y en nuestra historia, acompañándonos, estando con nosotros para siempre.
La segunda lectura, de la Carta a los Romanos es un himno solemne con el que la comunidad cristiana expresa su estupor delante del misterio de la encarnación, y que nos prepara muy bien lo que será la próxima liturgia de la Navidad. En ella resuena el eco de la alabanza de la Iglesia al Dios eterno y sabio, que ha querido manifestarse en la plenitud de los tiempos en Cristo Jesús, ofreciendo en él la salvación a toda la humanidad. Es el misterio “escondido durante siglos eternos”, pero “manifestado ahora en la Sagrada Escritura”. Es un misterio que ahora se nos ha revelado y manifestado: Dios ha llevado la historia a su plenitud con la venida de su Hijo Jesucristo, clave y sentido de la historia universal y del destino de cada hombre.
En el Evangelio volvemos a escuchar la escena preciosa de la Anunciación; recordáis que el domingo pasado el protagonista del Evangelio era Juan el Bautista, pues bien, hoy la protagonista es María.
El ángel le dice a María: “Será grande, se llamará Hijo del altísimo, el señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin”. Todos los elementos de la promesa que Dios ha hecho a David se funden y se realizan en Jesucristo, porque Él es el Mesías que pertenece a la familia de David y es el Hijo hecho hombre; es el nuevo templo, la casa que prometió al Rey David y que Dios ha preparado para que Dios y hombre se encuentren. Y además en Él, el pueblo de Dios la casa de Jacob encuentra finalmente al rey que va a llevar a cabo el ideal del Reino, un ideal de justicia, de paz y de fraternidad.
El Evangelio narra las cosas observando la actitud de María, ella con su “sí”, es la que hace posible este don, este regalo de Dios. La escucha de María, su aceptación de la Palabra, su fe es la que hace posible que la ‘casa de Dios’, Cristo, habite entre nosotros, tome carne para salvarnos. María es el polo opuesto a David: ella no está en Jerusalén la capital del reino; Nazaret es una aldea lejana a las instituciones religiosas de su época; ella no tiene sueños de grandeza, no tiene en la sociedad una posición que le permita influir en los grandes asuntos humanos, sino que su casa, su vida, está abierta de par en par cuando el ángel “entra en su presencia” como mensajero de Dios. María cree firmemente en la fidelidad de Dios y se pone a disposición de su plan de salvación para todos nosotros: “Aquí está la esclava del señor, hágase en mí según tu palabra”. María sí que es verdaderamente desde este “Sí” la Nueva Jerusalén, allí donde ha puesto su tienda para siempre el eterno.
3. La Palabra de Dios, queridos hermanos, nos propone hoy el tema de la fidelidad de Dios. Dios es fiel, así lo ha mostrado a lo largo de la historia de la salvación: a David, a su pueblo, a María; y también a todos nosotros. Dios es fiel, y como es fiel permanece para siempre en nuestras vidas, en nosotros.
Y que Dios cuenta con nosotros también lo tenemos que tener claro en el corazón, pero nos tenemos que saber poner en sus manos confiadamente, como María: Ella sabe que no es dueña de su vida, es la “esclava del Señor”, el Señor es para ella aquel que da un sentido nuevo a su existencia. Pongámonos en manos del Señor como María, haciendo que sus planes sean los nuestros, que en nuestra vida entre la alegría profunda de saber que “el Señor está con nosotros”
Y preparémonos con intensidad al misterio del nacimiento en la debilidad de Dios mismo: con alegría, con gozo profundo del corazón, estando siempre atentos a las necesidades de los demás.
Sábado, 10. Diciembre 2011 - 17:25 Hora
Tercer domingo de adviento

1. “Estad siempre alegres”, nos acaba de decir el Apóstol. “Estad siempre alegres”. Hoy, tercer domingo del Adviento, la Palabra de Dios y la Iglesia nos invitan a la alegría. Hoy es el domingo de “Gaudete”, el domingo en el que, poco antes del nacimiento del Salvador, la Iglesia se viste con la túnica de la alegría y el Espíritu Santo pone en nuestros corazones este don tan necesario en estos tiempos que corren.
Y junto a la alegría, la oración y el agradecimiento: “Sed constantes en el orar”, porque la oración es lo que sustenta nuestra vida; “dad gracias por todo”, porque el agradecimiento por todo lo que el Señor nos ha regalado y nos da hacen que nuestra vida cristiana se convierta también en una ‘eucaristía’, en una acción de gracias constante, “en toda ocasión”. Esta es la voluntad de Dios con respecto a nosotros como cristianos: vivir alegres, estar con él, darle gracias por todo.
Y es que Dios se ha acercado definitivamente a nuestra historia en Cristo Jesús. Por eso los cristianos, los que creemos en el Salvador enviado por Dios, nos llenamos de alegría, una alegría que brota de la experiencia profunda de Cristo muerto y resucitado. La raíz de la alegría cristiana no es un optimismo simplista y fácil, sino la conciencia de que vivimos unidos a Cristo y de participamos de su vida. Y este gozo es posible aún medio de las dificultades de la vida, porque en nuestros momentos de dificultades, de enfermedad, de dolor, también descubrimos y vivimos el misterio de la cruz del Señor, y en esas situaciones muchas veces dolorosas descubrimos la vida que surge de la muerte.
2. Y además de la alegría, la oración y la acción de gracias por todo, hoy la Palabra nos regala un programa concreto y exigente que podemos sintetizar en la exhortación de San Pablo: “No apaguéis el Espíritu”. El Espíritu es quien nos ha dado la vida nueva de los hijos de Dios, el Espíritu habita en nosotros y nos regala sus dones y sus frutos, el Espíritu, que es el amor de Dios, nos hace capaces de amar. No podemos apagar el Espíritu que es como fuego y luz en nuestros corazones, que nos lleva a anunciar el Evangelio, a "dar la buena noticia a los pobres".
En la Primera lectura hemos escuchado cómo el Profeta Isaías se siente “ungido” por el Espíritu, consagrado a Él. Toda su vida es una vida ‘en el Espíritu’. Nosotros recibimos el Espíritu el día de nuestro bautismo, fuimos ungidos con el crisma de la salvación que nos integra en la Iglesia para ser siempre ‘miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey’; por nuestra unción, cada uno de nosotros somos ‘del Señor’, somos su templo, somos su casa desde la que irradia su luz para todos los que nos rodean. Porque como el Profeta, somos también ‘enviados’ para anunciar la buena noticia de que Dios ha salvado a todos los que sufren cualquier tipo de esclavitud en el cuerpo o en el alma. Tenemos que sentirnos ‘ungidos’, elegidos de Dios, que anuncian que Dios no se ha olvidado de nosotros, que Dios está al lado de los pobres, de los que tienen el corazón desgarrado, de los que son esclavos del pecado y de tantos contravalores que existen en este mundo que nos ha tocado vivir. Tenemos que sentirnos ‘ungidos’, elegidos de Dios que anuncian que Dios nos ha regalado la libertad porque ha roto las cadenas del pecado que nos esclavizaban.
Jesús, en la sinagoga de Cafarnaún, cuando proclamó el pasaje del profeta que hemos escuchado dijo “Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír”. Él, el que ha venido, el que viene y que vendrá, es el “Mesías” anunciado por el profeta y anunciado por los siglos. En él se han cumplido las profecías, y por eso podemos decir que “hoy”, aquí, también se cumple esta escritura que acabamos de escuchar. Se cumple “hoy y aquí” en nuestro corazón y se cumple “hoy y aquí” en nuestra comunidad, que escucha la Palabra y cree que verdaderamente se cumple el año de gracia del Señor, que Dios está con nosotros.
3. En el Evangelio aparece la figura de un “enviado por Dios”, Juan el Bautista. La semana pasada lo contemplábamos, en palabra de San Marcos, “vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre”; y hoy, en las palabras de San Juan lo contemplamos como el “testigo de la luz”, como “la voz que grita en el desierto: Allanad el camino del Señor”. El Evangelista San Juan nos dice que este testigo tiene una misión muy concreta “para que por él, todos vinieran a la fe”; es decir, es el “enviado por Dios” para que por su medio, por su misión, por su voz, todos crean en la Palabra encarnada.
Dice San Agustín que “Si Juan es la voz, Cristo la Palabra. Cristo existió antes que Juan, pero junto a Dios, y después de él, pero entre nosotros. ¡Gran misterio, hermanos! Estad atentos, percibid la grandeza del asunto una y otra vez” (Serm. 288): la Palabra, el Verbo de Dios, el decir de Dios, la comunicación amorosa de Dios, ha compartido nuestra misma vida; más aún, nos ha regalado a todos la vida. Y Juan el Bautista es la voz que lo anuncia, la voz que “resume todas las voces que antecedieron a la Palabra” (S. Agustín, ib.), la voz que no tiene miedo a decir la verdad de lo que es, la voz que no tiene miedo a menguar, incluso a desaparecer, para dejar que la Palabra habite entre nosotros, en nuestro corazón, en nuestro interior. Juan el Bautista sabe que toda su misión está orientada hacia Él, y sus palabras, su voz, nos invitan a abrirle a la puerta, a prepararle el camino.
Y cuando le abrimos nuestra puerta a Dios, Él entra en nosotros, su Espíritu habita en nosotros y a la vez, como le sucedió a Juan el Bautista, somos capaces de sentirnos “enviados” a dar testimonio de la luz, de la Palabra que va a habitar entre nosotros.
4. Vivamos estos días que quedan para la Navidad con auténtico gozo cristiano, un gozo que se transforma en tarea para dar frutos de amor, de caridad, de justicia, de fraternidad.
La Virgen María, la Madre de la esperanza en este tiempo de Adviento, también experimentó la alegría verdadera, porque Dios se fijó en ella, en su humildad, para ser su propia Madre. Su alegría en el Espíritu tiene que ser también la nuestra, porque Dios nos conoce, conoce nuestro nombre, nuestro ser, y nos envía a anunciarlo. Por eso, desbordemos de gozo y sintámonos colmados de alegría.
Y también porque el Señor se va a hacer presente aquí, en la Eucaristía; nuestra esperanza se fortalece con la prenda de la vida que esperamos, la vida con Dios que gustamos ya en la Eucaristía que vamos a celebrar, que vamos a comer.
Miércoles, 7. Diciembre 2011 - 12:26 Hora
Solemnidad de la Inmaculada Concepción

Celebramos, queridos hermanos, la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Fue un 8 de diciembre de 1854 cuando el Papa definía que “la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, salvador del género humano”.
Fue la proclamación del Dogma la culminación de toda una historia de fe en que la Madre del Redentor, debía haber sido revestida de la gracia especial de ser concebida sin mancha de pecado original por parte de Dios que es amor, y por puro amor de Dios al género humano. Porque el pueblo cristiano creyó durante siglos lo que hoy rezamos: que ‘la gracia que Eva nos arrebató, nos ha sido devuelta en María’, que ‘Purísima había de ser la Virgen que nos diera el Cordero inocente que quita el pecado del mundo', que ‘Purísima la que, entre todos los hombres, es abogada de gracia y ejemplo de santidad’.
Y el pueblo cristiano en España ya la veneraba desde tiempo inmemorial como Inmaculada, y ya antes de 1300 el Santo Obispo de Jaén, mártir de Cristo, San Pedro Pascual se hizo eco en sus múltiples escritos del sentir del pueblo cristiano, ignorante de controversias teológicas, que confesaba a María como “Purísima” y que veía en ella el modelo de lo que los cristianos aspiramos a ser. Y por eso a San Pedro Pascual, a nuestro Obispo durante años difíciles de invasiones de moros, se le llamo ‘El primer Doctor de la Inmaculada’.
La Palabra de Dios que ha sido proclamada nos introduce en este misterio que celebramos. En la Segunda lectura el Apóstol San Pablo elabora en su carta a los Efesios un hermoso canto al proyecto de Dios, un proyecto, un plan salvador que tiene como centro y como meta a Cristo Jesús, y en ese proyecto, en ese plan entramos nosotros los hombres: “Él nos eligió en la persona de Cristo –antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor; Él nos ha destinado en la persona de Cristo –por pura inicativa suya a ser sus hijos”. Por pura gracia, por puro don, por puro amor, nos ha elegido para ser sus hijos: estamos en la mente de Dios desde siempre, antes de que fueran creadas todas las cosas. Dios quería tener al hombre, imagen de Dios, para que le alabara y le glorificara siendo lo que es: hombre.
Pero el hombre, creado libre por Dios, pecó. La Primera lectura lo expresaba muy bien: hemos visto que el plan originario de Dios sobre los hombres ha sido frustrado por el pecado. El drama que nos describe el autor del libro del Génesis nos muestra que toda la armonía del hombre con Dios, consigo mismo, con los otros y con la creación se ha roto por la pretensión del hombre de ser igual a Dios, renunciando a sí mismo y construyendo su vida sin el que le ha dado la vida.
Hemos contemplado a la figura de la serpiente: la serpiente del libro del Génesis representa la sabiduría que lleva a la muerte, que se opone al proyecto de Dios y que empuja al hombre a vivir poniéndose a sí mismo como nuevo y único dios. Es el drama de la historia humana y de nuestra vida de todos los días. Es el pecado “original” porque se encuentra en el origen de todo pecado. Este es el pecado original, radical, característico y propio del primero y del último hombre, de todos los hombres que habitan sobre la faz de la tierra.
Pero el texto también nos abre a la esperanza: ese pasaje que es llamado el Proto-Evangelio y que dice: “Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya; ella te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañar” (Gen 3, 15 Biblia de Jerusalén) anuncia una “enemistad” histórica entre la serpiente (el símbolo del mal y de la sabiduría engañadora que se opone a la palabra de Dios) y la estirpe de la mujer (la humanidad). Se anuncia una continua hostilidad entre la humanidad y lo que la serpiente representa. Una lucha tenaz y dolorosa que, sin embargo, va a tener un desenlace feliz: la victoria final será del género humano y esta victoria se realiza en la muerte y resurrección de un hombre que es Dios mismo, su Hijo, Jesucristo, el Vencedor del pecado y de la muerte. Y esta victoria de Cristo resplandece en forma eminente en María, su Madre, cuya existencia es un claro signo de la gracia de Dios y de la entrega total al Padre, porque Dios quiso que su Hijo tuviera una ‘digna morada’ y por eso “así como Cristo, mediador de Dios y de los hombres, asumida la naturaleza humana, borrando la escritura del decreto que nos era contrario, lo clavó triunfante en la cruz, así la santísima Virgen, unida a Él con apretadísimo e indisoluble vínculo hostigando con Él y por Él eternamente a la venenosa serpiente, y de la misma triunfando en toda la línea, trituró su cabeza con el pie inmaculado” (Innefabilis Deus). La Virgen Inmaculada, la que representamos pisando a la serpiente, al pecado, nos muestra cómo al final la victoria ha sido no del pecado, sino de la raza humana. Porque la victoria nos ha llegado por medio de Cristo, el Hijo de María, el que llega, el que va a triunfar sobre la muerte resucitando y dándonos nueva vida por el agua y el Espíritu Santo.
En la Solemnidad de la Inmaculada Concepción a María de Nazaret, la que es la Madre del Señor, como muestra de que ya se ha realizado el plan salvador de Dios en una criatura como nosotros. Y todo ello por nosotros, para nosotros, para que recuperáramos la amistad que habíamos perdido con Dios por el pecado; para que pudiéramos volver a la casa del Padre que se encaminó a nuestro encuentro preservando a la Madre de su Hijo de toda mancha de pecado. La Virgen Inmaculada, preservada de la culpa original nos muestra que una de nosotros, una de los nuestros, alguien perteneciente al género humano, ha sido el vehículo querido por Dios para salvar al hombre todo; porque Ella ha sido elegida por Dios para que fuera la morada de su Hijo, al arca de la alianza que lo gestara en sus entrañas maternas.
Y qué belleza en el Evangelio. Todos nos lo sabemos casi de memoria: en él vemos cómo en María se cumple de manera privilegiada este plan de salvación de Dios para con nostros. San Lucas nos presenta a María como la realización más perfecta y bella del Pueblo de la alianza (está desposada con José, de la estirpe de David; pertenece al pueblo de Dios que había sido elegido y preparado por los siglos para acoger al Mesías): María es la Hija de Sión llamada a alegrarse porque “el Señor está contigo”, porque “el Señor está en medio de ti”, como anunciaban los profetas. De ahora en adelante será ella, la nueva Sión, quien llevará en su seno la presencia salvadora de Dios en medio de los hombres. Sobre ella, como en una nueva creación, vendrá el Espíritu Santo. Sobre ella, el poder del Altísimo bajará como una sombra que protege y cubre amorosamente y de sus entrañas maternas nacerá “el Hijo del Altísimo”, el que será grande, el que reinará sobre la casa de Jacob para siempre, aquel cuyo reino no tendrá fin.
Y el que será grande, el que reinará sobre la casa de Jacob para siempre, aquel cuyo reino no tendrá fin, sólo podía gestarse en una mujer que se concebiría sin mancha alguna de pecado: en María. Por eso es la ‘llena de gracia’ (así la llamó el ángel), la ‘Tota Pulchra’, la criatura a la que Dios ha colmado de su gracia desde el primer instante de su concepción. Al inicio de su existencia, ya en su concepción, hay una intervención divina; en la raíz de su vida totalmente “inmaculada”, es decir, consagrada al reino de Dios, hay una iniciativa de amor de parte de Dios que la ha preservado de la culpa original. Por amor, por amor a nosotros.
Este misterio lo supo expresar muy bien el católico, que con su iconografía ha sabido expresar toda la alegoría mariana e inmaculista existente ya en el Antiguo Testamento, especialmente en los libros del Cantar de los Cantares, de la Sabiduría y del Eclesiástico. Es como si los artistas también nos hubieran querido decir a las generaciones venideras, como nos lo dicen las Sagradas Escrituras, que todo lo que ha sucedido en María ya estaba previsto por Dios y que lo fue expresando poco a poco, a lo largo de todos los siglos, con una inefable pedagogía para que al fin todos nosotros nos diéramos cuenta y gozáramos de la grandeza de este misterio de amor y de salvación.
Es un tema muy recurrente en la pintura barroca, pero quisiera ahora que recordáramos la belleza alegórica inmaculista que también estuvo presente en los escritos de los Santos Padres y que ha mostrado el propio arte en los símbolos y atributos de la Virgen ‘Tota Pulchra’; y así solemos encontrar una palmera (Eclo 24, 18), un olivo (Eclo 24, 19), un espejo sin mancha (Sab 7, 26), un pozo de aguas vivas (Cant 4, 15), la puerta del cielo (Gen 28, 17), una fuente sellada (Cant 4, 12 y 4, 15), el arca de Noé (Gen), la torre de David (Cant 4,4), un huerto cercado (Cant 4, 12), un cedro del Líbano (Eclo 24, 19); y en el centro, rodeando el Ave María, la luna (Cant 6, 9) y el sol (Cant 6, 9). Porque el arte vio en María a aquella amada de Dios mismo a la que alababa en el Cantar con versos de inigualable belleza diciendo: “Eres bella como la luna, refulgente como el sol” (Cant 7,9), o también “Huerto eres cerrado, hermana mía, novia, huerto cerrado, fuente sellada”, “¡Fuente de los huertos, pozo de aguas vivas, corrientes que del Líbano fluyen!” (Cant 4, 12 y 15), es la belleza de la Mujer cuyo “cuello es la Torre de David, erigida para trofeos: mil escudos penden de ella, todos paveses de valientes” (Cant 4, 4); es la Mujer que es como la Sabiduría, “reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios, una imagen de su bondad” (Sab 7, 26); es la Mujer, la Nueva Eva que ha arraigado en nuestro pueblo cristiano y que es más bella aún que las bellezas de la propia naturaleza: “como una cedro me he elevado en el Líbano, como ciprés en el monte Hermón. Como palmera me he elevado en Engadí, como plantel de rosas en Jericó, como gallardo olivo en la llanura” (Eclo 24, 16-18).
Es lo que expresó el Beato Pío IX en la Bula Innefabilis Deus con hermosas palabras también: “Este eximio y sin par triunfo de la Virgen, y excelentísima inocencia, pureza, santidad y su integridad de toda mancha de pecado e inefable abundancia y grandeza de todas las gracias, virtudes y privilegios, viéronla los mismos Padres ya en el arca de Noé que, providencialmente construida, salió totalmente salva e incólume del común naufragio de todo el mundo; ya en aquella escala que vio Jacob que llegaba de la tierra al cielo y por cuyas gradas subían y bajaban los ángeles de Dios y en cuya cima se apoyaba el mismo Señor; ya en la zarza aquélla que contempló Moisés arder de todas partes y entré el chisporroteo de las llamas no se consumía o se gastaba lo más mínimo, sino que hermosamente reverdecía y florecía; ora en aquella torre inexpugnable al enemigo, de la cual cuelgan mil escudos y toda suerte de armas de los fuertes; ora en aquel huerto cerrado que no logran violar ni abrir fraudes y trampas algunas; ora en aquella resplandeciente ciudad de Dios, cuyos fundamentos se asientan en los montes santos; a veces en aquel augustísimo templo de Dios que, aureolado de resplandores divinos, está lleno, de la gloria de Dios; a veces en otras verdaderamente innumerables figuras de la misma clase, con las que los Padres enseñaron que había sido vaticinada claramente la excelsa dignidad de la Madre de Dios, y su incontaminada inocencia, y su santidad, jamás sujeta a mancha alguna”.
Démosle gracias al Señor por estos siglos de amor a la Inmaculada en España y en nuestra tierra. Y también porque esta Solemnidad de María Inmaculada nos hace ver, queridos hermanos, algo grande: que nosotros también podemos colaborar en el plan salvador de Dios sobre la historia; que podemos, como ella, acoger la Palabra de Dios en nuestra vida de una manera plena; que podemos ser auténticamente hijos de Dios; que el pecado ya no tiene la última palabra; que la última palabra es una palabra de vida y de salvación. Respondamos como ella al plan de Dios sobre nuestra vida, que digamos siempre, como ella: “Hágase en mí según tu palabra”.
Nueva contribución Vieja contribución